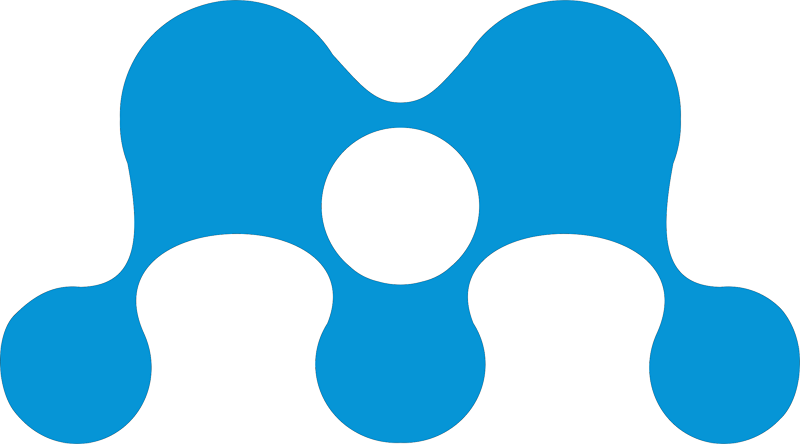Resumen
Comprender los patrones espaciales de riqueza de especies y los factores ambientales que influyen en la distribución de las especies es esencial para la planificación de la conservación. Los félidos son componentes clave de los ecosistemas terrestres, pero sus distribuciones e interacciones espaciales siguen estando poco estudiadas en muchas regiones. Argentina alberga 11 especies de félidos —el 28% de la diversidad de félidos de Sudamérica— distribuidas a lo largo de una amplia gama de hábitats, desde bosques subtropicales hasta regiones áridas y montañosas, lo que la convierte en una región crítica para la conservación de estos carnívoros. Modelamos la distribución potencial de las 11 especies utilizando MaxEnt con variables ambientales no correlacionadas. Los modelos mostraron un buen desempeño, con valores altos de AUC y baja variabilidad entre réplicas. La riqueza de félidos siguió un gradiente decreciente de norte a sur, en concordancia con los patrones globales de biodiversidad. Aunque casi la mitad del territorio argentino alberga tres especies, solo áreas limitadas sostienen cuatro o más. Regiones clave para la conservación, como las Yungas y la Selva Atlántica, surgieron como hotspots de biodiversidad, albergando 8 (73%) y 7 (64%) de las 11 especies de félidos de Argentina, respectivamente. Las áreas ocupadas predichas variaron considerablemente entre especies, desde el 1,3% hasta el 95% del territorio nacional. Basándonos en el solapamiento geográfico y modelos de interacción, identificamos siete pares de especies que podrían estar compitiendo potencialmente. Para cuantificar el solapamiento de nicho, calculamos el índice D de solapamiento de Schoener para todos los pares de especies. Nuestros resultados destacan el valor de combinar modelos de distribución de especies con métricas de solapamiento espacial y ecológico para identificar patrones de diversidad y posibles interacciones interespecíficas. Este enfoque integrador es especialmente útil para especies elusivas o con pocos datos disponibles y proporciona un marco práctico para orientar los esfuerzos de conservación en paisajes heterogéneos.
Métodos
Se compiló una base de datos exhaustiva de registros de presencia para once especies de félidos en Argentina. Se realizó una revisión extensa de la literatura científica y libros de referencia (Olrog & Lucero, 1981; Mares, Ojeda & Barquez, 1989; Ojeda & Mares, 1989; Heinonen & Bosso, 1994; Branch, Pessino & Villarreal, 1996; Jayat et al., 1999; Díaz & Barquez, 2002; Perovic, 2002; Caziani et al., 2003; Fabri et al., 2003; Pereira, Haene & Babarskas, 2003; Pereira, Varela & Raffo, 2005; Perovic, Walker & Novaro, 2003; Chébez et al., 2005; Altrichter et al., 2006; Braslavsky et al., 2006; Perovic & Pereira, 2006; Muzzachiodi, 2007), y se examinaron ejemplares de diversas colecciones de museos, incluyendo el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), el Museo de La Plata, la Colección Félix de Azara, el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), la Colección del Grupo de Ecología del Comportamiento de Mamíferos (CGECM), la Colección Miguel Lillo (CML), y el Museo de Ciencias Naturales de Salta (UNSa).
Solo se incluyeron registros con información georreferenciada o con descripciones de localidad lo suficientemente precisas como para permitir la georreferenciación utilizando los gazetteers de DIVA-GIS y la base de datos del Instituto Geográfico Militar (IGM). Se obtuvieron datos adicionales de presencia en repositorios en línea como el Mammal Networked Information System (MANIS) y la Global Biodiversity Information Facility (GBIF), así como de bases de datos de ONGs, incluyendo Red Yaguareté, Fundación CEBio, la Alianza Gato Andino, y el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB) de la Administración de Parques Nacionales. También se contactó a investigadores que realizan trabajo de campo activo.
Solo se conservaron los registros georreferenciados. Todos los puntos de presencia se convirtieron a coordenadas geográficas en grados decimales utilizando el datum WGS84. Se descartaron los registros con errores geográficos o taxonómicos potenciales, o con baja precisión espacial (menos precisa que 30 segundos de arco). Además, para reducir la autocorrelación espacial, se filtraron los registros ubicados a menos de 1 km de distancia entre sí, obteniéndose así un conjunto de datos depurado para los modelos